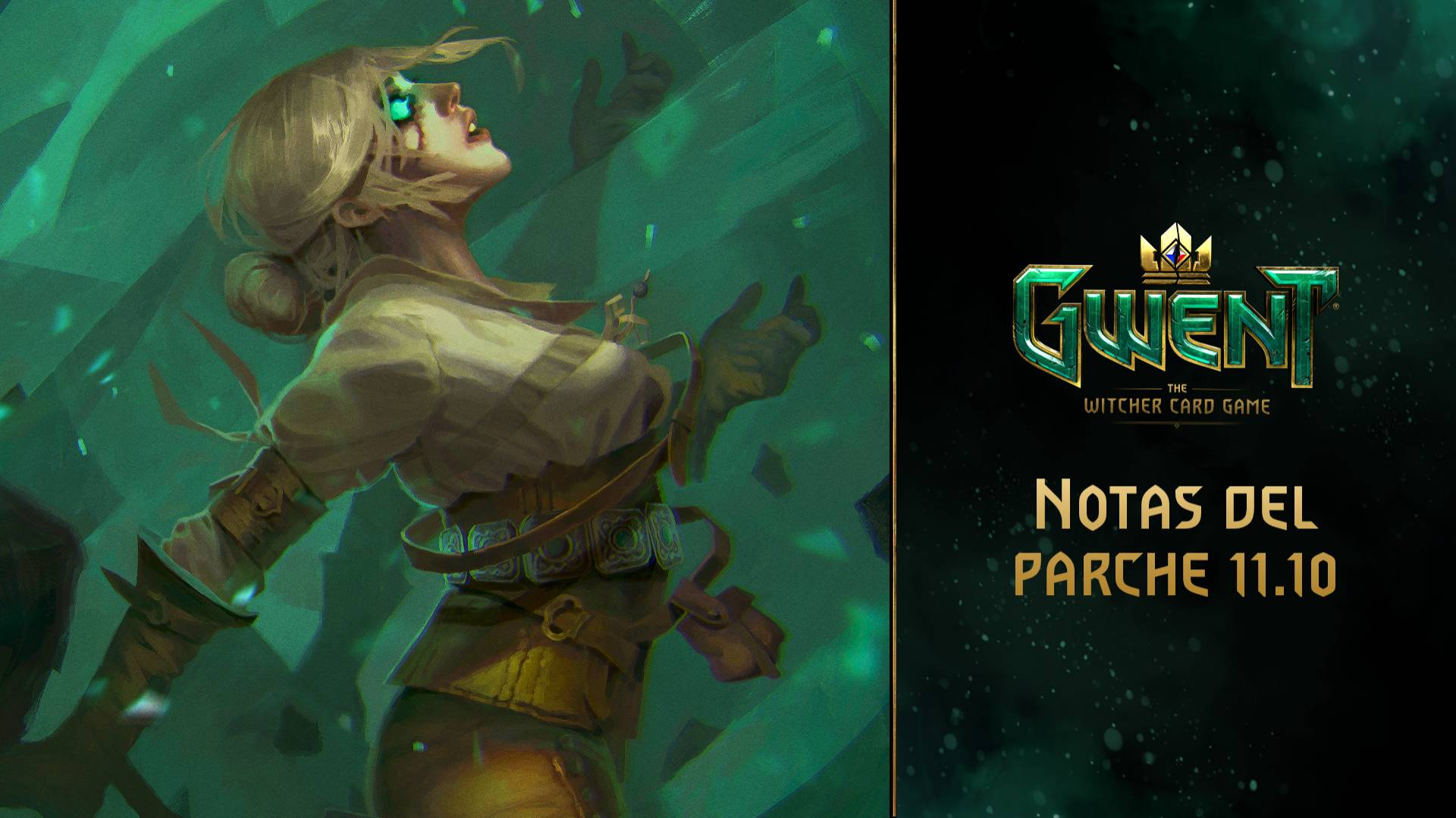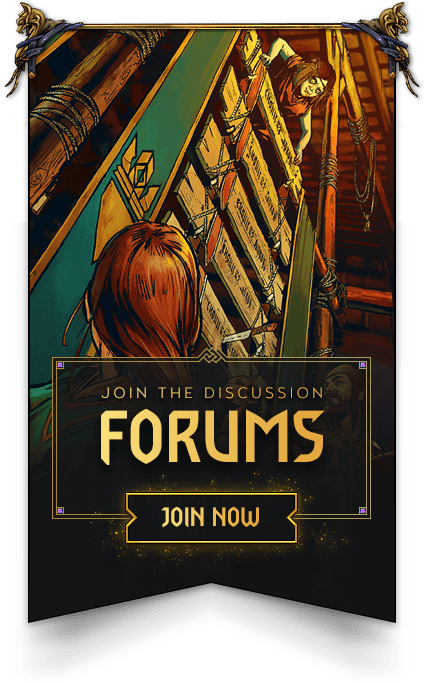La historia completa
Capítulo 1
Me llamo Alissa Henson y soy hechicera.
Me presento por pura cortesía, pero la verdad es que no pretendo que nadie aparte de mí lea estas palabras. Pero si no sois yo y estáis leyendo esto, entonces debería exponer en primer lugar el motivo de haberlas escrito.
Todo empezó con algo que un día me dijo mi tía, Aurora Henson:
«En algún momento de tu vida, reflexionarás sobre tu travesía hasta ese momento y te verás obligada a recordar tu pasado. Para quienes alcanzan nuestra edad, esta sensación es poco menos que inevitable y, ciertamente, se te presentará más de una vez. De modo que te transmito este consejo: toma notas por el camino, cuantas más, mejor».
Y hete aquí que mi querida tía tenía razón. O, tal vez, su mera sugerencia era en realidad una de esas profecías que se acaban cumpliendo por su propia naturaleza; una semilla plantada tiempo atrás por una persona más sabia que yo. ¿Habría sentido esta persistente necesidad de relatar mi pasado si no hubiera dedicado tantos años a documentarlo exhaustivamente? Habría sido una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? De ser así, le daría las gracias a mi tía de todos modos, pues he encontrado un gran consuelo en el proceso terapéutico de autorreflexión durante estos años. Y sigo haciéndolo.
Como es obvio, no tengo que evocarlo, porque lo anoté en su momento, pero sí recuerdo la primera vez que me dirigió estas palabras. Estábamos sentadas en un carruaje, recorriendo el tedioso, largo y terriblemente bacheado camino hacia la isla de Thanedd, donde iba a convertirme, al igual que mi tía, en una hechicera de Aretuza. Me resulta complicado describir con palabras la emoción que corría por mis venas durante el trayecto, pero si tuviera que elegir una, supongo que la más adecuada sería «electrizante». Sabía que acabaría siendo una maga, la verdad, desde que tengo uso de razón. A diferencia de la mayoría, que se labran su camino hacia los ilustres salones de Aretuza (y Ban Ard, que para el caso es lo mismo), yo estaba destinada a ello. Al menos, eso es lo que me decían mi tía y su querida amiga Agnes (que fue otra especie de tía para mí cuando me hice mayor, aunque más distante). Saber de antemano que sería una hechicera implicó que pasara gran parte de mi juventud anticipando el día en que me convertiría en una. Y con lo impaciente que era de niña, la espera se me hizo un calvario desesperante, en el umbral del tormento. Para mi consternación, la tía Aurora solía consolarme diciendo que no existía ninguna posibilidad de que Aretuza admitiera a una niña pequeña, por mucho que esta suplicara. Lo que, a posteriori, me parece lo más justo.
Durante mi juventud, no dejé de fantasear con ser hechicera —con un sombrero puntiagudo, unos distinguidos ropajes vaporosos y una varita extendida en posición de ataque—, aunque desde niña ya sabía que no era el aspecto que tenían en realidad. Y lo sabía porque ya había pasado mucho tiempo rodeada de magas, pues Aurora siempre me llevaba con ella cada vez que partía de Gors Velen para visitar a sus colegas y conocidas. Ya conocía a todos los miembros fundadores del Capítulo del Talento y las Artes antes de saber andar o hablar, lo que, como me aseguraban constantemente, era un privilegio de lo más inusual.
De hecho, fue en aquella época cuando experimenté mi primer «acontecimiento de canalización», como se le suele llamar (cuando un niño o niña muestra por primera vez afinidad por la magia). No recuerdo los detalles personalmente, pero me han contado la historia numerosas veces. Incluso habiendo pasado tantos años, aún me sorprendo sonriendo con regocijo pensando en Herbert Stammelford hecho un manojo de nervios, tratando de limpiar las boñigas de caballo de su capa con desesperación. «¡Qué espanto! ¡Qué espanto!», gritaba, tal cual. Aunque todavía me ofende que fuera capaz de afirmar que tan solo usé mis manos para lanzarle los excrementos, pues se negaba a creer que una criatura de mi edad —«¡Y una niña, nada menos!»— fuera capaz de usar una habilidad telequinética tan potente. La última vez que lo vi, declaró haber olvidado por completo ese suceso y puso en duda que hubiera ocurrido realmente. Creo que todavía estaba avergonzado.
En fin, la primera vez que viajamos a Aretuza en aquel horroroso carro, yo tenía once años, lo que me hacía, y aún presumo de ello con orgullo, una aprendiza relativamente joven. Todavía no alcanzo a comprender por qué no pudimos usar un portal, aunque supongo que se trataba de una lección sobre la paciencia. A mi tía le encantaba ejercer su tutelaje, tanto dentro como fuera del aula. Ya había visto la escuela antes en varias ocasiones, desde lejos, pero nunca me habían permitido visitarla. La tía Aurora mantenía una firme postura respecto a este asunto, y a menudo respondía a mis súplicas con un autoritativo, aunque calmado: «Cuando estés preparada, hija». En su lugar, mientras ella daba clases, yo tenía que quedarme en su residencia cercana de Gors Velen, pero por suerte, por lo menos podía mirar con anhelo a la escuela desde la otra orilla de la bahía. Viéndolo con perspectiva, eso era más una condena que una bendición, pues no hacía más que avivar las llamas de mi impaciencia.
Ahora, después de todos estos años, me inunda una sensación abrumadora de nostalgia al leer las palabras que escribí hace tanto tiempo. Lo primero que anoté tras el consejo de Aurora, de hecho, lo garabateé sobre un trozo de pergamino en cuanto nuestro carruaje se detuvo a las puertas de Aretuza:
«Ya estoy aquí. ¡Por fin estoy aquí! ¡Este es el mejor momento de mi vida!».
Recuerdo saltar del carruaje y mirar con asombro la fachada de la escuela, con los ojos como platos y boquiabierta. En aquel momento, estaba segura —más de lo que lo he estado sobre ninguna otra cosa en mi vida— de que convertirme en hechicera de Aretuza era lo único que deseaba en el mundo.
Es curioso cómo cambian las cosas.
Capítulo 2
Para quienes no hayáis tenido la fortuna de contemplar Aretuza y la isla sobre la que se asienta, os insto a que busquéis una oportunidad de hacerlo. Es muy hermosa, tanto por dentro como por fuera. Eso sí, a menos que tengáis entre manos negocios importantes o amistades influyentes, me temo que la mayor parte del complejo seguirá siendo un misterio para vosotros. Los visitantes —e incluso los clientes— suelen tener el acceso restringido tan solo a Loxia, que es nivel inferior de la isla. Aun así, hasta las vistas desde Gors Velen son espectaculares y, en un día despejado, se puede observar toda la isla de Thanedd, con el gigantesco bloque de piedra del palacio de Garstang, que parece tallado en la roca en que se levanta, coronado por las cúpulas doradas que resplandecen con la luz del sol; y la elevada y solitaria torre de Tor Lara («Torre de la Gaviota»), que se alza imponente sobre el cabo y cuya cima suele estar cubierta de nubes; y, por supuesto, la propia Aretuza. La escena es como mínimo pintoresca.
Todavía me quedo embobada con su belleza. Pero por aquel entonces, el sobrecogimiento que sentí fue abrumador.
Mi primer día en Aretuza fue —tal y como dejé anotado— ¡un momento maravilloso! La emoción que había albergado durante tantos años afloró a la superficie, y yo sonreía de forma descontrolada, daba brincos de alegría por doquier como un inquieto saltamontes e hice muchas, demasiadas preguntas. Por nada del mundo quería dar la impresión de ser una niña atolondrada, pero no podía contenerme. Por suerte, creo que las demás chicas estaban demasiado ocupadas con su propio comportamiento como para percatarse del mío.
Pero como suele suceder, mi entusiasmo —o, siendo sincera, mi exceso de entusiasmo— se disipó al poco tiempo. Mi educación me había aportado un cierto nivel de familiaridad con las nociones básicas de la magia, de modo que, sin culpar a la escuela, las primeras lecciones me parecieron bastante sencillas y, me dolía admitirlo, muy aburridas. Pero comprendí que así era como tenía que ser. Tenía que actuar del mismo modo. Mi tía me había dejado bien claro que no recibiría ningún trato especial bajo ninguna circunstancia, pues no quería que las demás estudiantes la acusaran de nepotismo. Ni yo tampoco, en realidad.
No obstante, a pesar de las tediosas clases de introducción, lo cierto es que disfrutaba hablando sobre magia —y practicándola— con las otras aprendizas. Era emocionante ser testigo del asombro de las que todavía no estaban familiarizadas con los conceptos básicos del poder que pasarían sus vidas perfeccionando. Al menos, las que pasaran el corte...
Al principio, éramos siete «iniciadas», pero una no superó los exámenes de acceso, lo cual me dijeron que era un infortunio, pero algo esperado, pues no todas las que experimentan un acontecimiento de canalización poseen las aptitudes correctas para la magia. A día de hoy, aún no comprendo del todo cómo aquellas pruebas evaluaban nuestras capacidades, puesto que no existía una relación tangible con el uso de la magia o el conocimiento de la práctica. Consistían básicamente en analizar formas, patrones y elementos, junto con una ronda de preguntas relativas a temas aleatorios y algo peculiares. Desde mi ingreso, los exámenes de entrada han cambiado varias veces, por lo general cuando una nueva rectora tomaba el mando, y lo cierto es que las últimas iteraciones tenían un sentido más práctico. En definitiva, superé las pruebas, y eso era lo único que me importaba en aquel entonces. (Oh, qué bochornoso habría sido que la sobrina de Aurora Henson, la extraordinaria y dotada Niña de la Magia, hubiera suspendido sus exámenes de acceso. La vergüenza habría sido insoportable).
Al principio éramos, como ya he mencionado, solo un puñado de estudiantes, así que compartíamos muchas clases con las alumnas de mayor edad. Fue durante una de esas clases cuando conocí a la chica más encantadora que haya tenido el placer de llamar amiga. Se llamaba Kalena. Estaba en su cuarto año y me cayó bien al instante. Aunque no era la más brillante —de hecho, todo lo contrario—, era amable, divertida y cariñosa, y me hizo sentir bienvenida. Era exactamente lo que necesitaba de una compañera, y estaré siempre agradecida por haberla conocido.
Si el universo se encuentra en un estado constante de equilibrio, como aseguran algunos eruditos, cobra sentido que el mismo día en que hice una amiga, también hiciera una enemiga. Se llamaba Yanna, y era miembro de la primera clase de Aretuza, lo que significaba que ya se había graduado y que ayudaba a enseñar a las estudiantes más jóvenes de vez en cuando. Me temo que no hay palabras que hagan justicia a la hora de describir el alcance de mi odio hacia ella y sus clases: eran simplemente horrorosas. Por motivos que desconocía, no desperdiciaba ni la más mínima oportunidad para ridiculizarme y burlarse de mí delante de las demás alumnas. El más insignificante de los errores —o incluso una diferencia de opinión— bastaba para una diatriba mordaz acerca de mis mediocres capacidades o, en los peores días, algún tipo de castigo monótono, como fregar los aseos.
Odiaba a Yanna con toda mi alma, pero, por desgracia, tenía que soportar sus clases en ocasiones, pues solo había unas pocas profesoras oficiales —o «maestras»— en Aretuza. Solo cuatro, en realidad, cada una especializada en su propio elemento primario: agua, aire, tierra y fuego. Habéis de saber que era —y sigue siendo— ampliamente aceptado que un joven mago o maga solo dominaría uno de los elementos, si es que era capaz de lograr tal hazaña (muchos no lo conseguían). Hasta ahora, solo ha habido un hechicero en el mundo conocido que haya dominado los cuatro elementos. Se llamaba Jan Bekker.
Y por aquel entonces, yo ansiaba con desesperación ser la segunda.
Capítulo 3
Durante los primeros meses de clases, la mayoría de las lecciones las impartía Aurora. Las alumnas más jóvenes rara vez veían a las otras profesoras, pues sus respectivos elementos se consideraban demasiado avanzados para principiantes. Mi tía ostentaba el cargo de maestra del agua, elemento que se tiene como el más seguro y, por tanto, el primero en el que deben adquirir competencias las hechiceras.
Desde la hidromancia hasta la manipulación mental, nos pasamos la mayor parte de aquel primer trimestre sumergidas en el elemento del agua, desglosando sus numerosas aplicaciones beneficiosas y aprendiendo la teoría hasta el detalle más intrincado y meticuloso. Como podéis imaginar, fue muy frustrante estar tan cerca de usar la magia, pero tener las manos atadas por los grilletes del calendario escolar. La mundanidad de las clases introductorias hizo que todo acabara formando un recuerdo borroso, pero aún recuerdo con claridad nuestro primer ejercicio.
No hacía mucho tiempo que habíamos sabido de las venas de agua que fluyen bajo la tierra, prácticamente por todas partes. Dichas venas —y sus correspondientes intersecciones— son una de las fuentes de poder más accesibles para las magas y, por lo tanto, un punto de partida ideal para las inexpertas. En nuestra primera clase práctica, nos retaron a recuperar un cristal mágico de algún lugar de las cavernas que se encontraban bajo Aretuza. Ocultos en las laberínticas entrañas, estaban ubicados sobre la mayor fuente de poder de los alrededores, y he ahí el desafío: teníamos que localizar las venas e intersecciones más potentes y seguirlas hasta la ubicación secreta. Una tarea relativamente sencilla.
O eso pensé.
Por suerte, no tuvimos que adentrarnos en esos húmedos y oscuros pasadizos con las manos vacías. Nos permitieron a cada una de nosotras llevar un único objeto que nos ayudara en nuestro empeño. La mayoría de las chicas, espoleadas por su ignorancia, optaron por llevar una varita de agua. Era una opción obvia en la superficie, pero pensando bien en la practicidad de dicho objeto, quedaba al descubierto su fallo. Las varitas de agua pueden identificar las intersecciones de forma bastante sencilla, pero no pueden distinguir la fuerza de la fuente. En resumen: en un laberinto de intersecciones, eran poco menos que inútiles.
Yo decidí realizar una elección poco convencional y escogí a Canalla, un gato algo regordete. Aunque vivía en los terrenos de Aretuza, nadie lo había reclamado como suyo y fue considerado, de forma cariñosa, la mascota de la escuela durante su tiempo de vida (el cual fue increíblemente largo, si mal no recuerdo). Lo elegí a él porque, como la mayoría de los gatos, podía percibir las fuentes de poder y se decía que les gustaba dormir en las intersecciones. Canalla solía desaparecer durante horas —incluso días— y después volvía con una delicada aura que lo rodeaba. Siempre me había preguntado adónde iba para absorber ese poder, y deduje que lo más probable es que se tumbara en el corazón del complejo subterráneo de la escuela, sin duda donde los cristales estaban ocultos. Merecía la pena intentarlo, al menos. (Nota: nadie sabe cómo ni por qué los gatos absorben magia. Es algo que ha desconcertado incluso a las mentes de hechiceros más inquisitivas durante siglos, y supone uno de los grandes misterios de nuestra era).
Da la casualidad de que mi plan funcionó.
Más o menos...
Me pasé horas caminando detrás del gato mientras paseaba despreocupadamente por las cavernas sin un deseo evidente de llegar a ningún destino en particular. Con frecuencia se detenía y se tumbaba sin motivo concreto: para limpiarse o para golpear de forma errática algún guijarro que le había llamado la atención. No obstante, el mayor obstáculo —algo que debería haber previsto— era la abundancia de alimañas que vivían en las cuevas. Cada vez que un pequeño roedor se escurría por un recoveco, Canalla corría tras él. Recuerdo haber echado de menos una varita de agua la vez que mi peludo amigo desapareció por un estrecho pasadizo en pos de una rechoncha rata y no regresó hasta pasada media hora.
Después de lo que me parecieron días enteros, Canalla por fin me condujo a la cámara secreta. Sin embargo, no supuso la victoria que tanto anhelaba. Solo quedaban dos cristales, lo que implicaba que era la penúltima estudiante en llegar a ellos. Me quedé abatida. Y aunque estuve enfurruñada un rato hasta salir de las cuevas, pronto descubrí que mi situación podía haber sido peor. Mucho peor.
Nadie consiguió recuperar el último cristal.
Zoriyka, una de las alumnas más mayores y brillantes de nuestro año, no había regresado de la red subterránea de túneles. Trataron de calmarnos diciendo que era algo habitual que les ocurría a una o dos estudiantes cada año, pero que siempre, más tarde o más temprano, encontraban el camino a la superficie. Pero llegó el atardecer y no había rastro de Zoriyka.
Aquella noche, Nina Fioravanti, la maestra de la tierra, lideró una pequeña partida de búsqueda formada por un puñado de las estudiantes mayores. Habían estado estudiando las cavernas como parte de sus clases de arqueología y estaban bastante familiarizadas con el sistema de cuevas. Pero, por lo visto, el laberinto contaba con numerosos corredores que aún desconocían y que se extendían a mucha más profundidad de la que habían imaginado.
Les llevó doce horas encontrar a la chica, que abandonó Aretuza al día siguiente. Para siempre.
Kalena me contó que se había cruzado con Zoriyka mientras Klara Larissa de Winter, la fundadora y rectora de la escuela, la sacaba por la puerta principal y la subía a un carruaje. Me dijo que la chica carecía por completo de su habitual semblante alegre: su rostro mostraba una palidez cadavérica y tenía los ojos vidriosos y ausentes, como perdidos en un profundo trance. Cuando Kalena le preguntó cómo estaba, ella la ignoró por completo. O ni siquiera la oyó... En palabras de Kalena, la chica parecía entre petrificada y paralizada.
De vez en cuando, vuelvo a pensar en esas cuevas, en lo que le pudo haber ocurrido allí abajo, en las oscuras entrañas de Aretuza. O en lo que vio. Las profesoras —mi tía incluida— rechazaban de plano hablar sobre el suceso y regañaban a cualquiera que sacara el tema. Lo único que supe —y que sé, en realidad— es que poco después de que Zoriyka abandonara la escuela, la maestra De Winter ordenó que se sellara de forma indefinida toda entrada conocida a las cuevas, y que nunca más se envió a ninguna estudiante a buscar cristales en la oscuridad.
Capítulo 4
Aquellos que me conocen saben que prefiero un enfoque práctico. Siempre he disfrutado de la teoría, y siempre se me ha dado bien, pero no hay nada comparable a dar un uso constructivo al conocimiento y el talento que una tiene. Durante toda mi estancia en Aretuza, fue, por encima de todas, Nina Fioravanti, la maestra de la tierra, quien más me inculcó el aprecio por lo práctico.
La tierra es un elemento bastante complicado de aprender, y siempre he respetado a quienes lo han dominado, los cuales han sido —y siguen siendo— muy pocos. Su dificultad reside en su ineficacia, puesto que el poder que alberga, al igual que la estructura de la propia tierra, está inmóvil. No fluye activamente —como el agua, el aire o el fuego— y, por tanto, no se puede mover con facilidad de un sitio a otro, ni siquiera cuando lo guía una mano mágica. En resumen, cuesta una tremenda cantidad de energía extraerlo y, por este motivo, no resulta práctico, sobre todo para las estudiantes inexpertas.
Tras un año tratando solo con el agua (y algunas clases de aire), nos consideraron preparadas para abordar los fundamentos básicos de la tierra. Me había preparado para unos meses de teoría introductoria, como de costumbre, pero recibí una agradable sorpresa cuando Nina —en nuestra primera clase, nada menos— nos llevó a una zona arqueológica para ayudar con las excavaciones. Estas excursiones se prolongaron durante la mayor parte del mes, y lo más curioso era que no usamos la magia en ningún momento. Día sí, día también, cavábamos zanjas, cribábamos la tierra y categorizábamos cualquier objeto que encontrábamos; la mayoría de las veces desenterrábamos pequeños huesos de animales autóctonos y, en ocasiones, alguna moneda o abalorio de escaso valor.
Años después, descubrí que no encontramos nada digno de reseñar porque todo el ejercicio no era más que una farsa. De entrada, al menos. Nina había llevado al mismo lugar —que no tenía una importancia histórica significativa— a todos los cursos a los que había impartido clases desde que Aretuza abrió sus ilustres puertas por primera vez. La propia Nina me confesó el ardid años después, cuando cursaba mi cuarto año, durante una de nuestras tutorías.
Al parecer, yo le había caído bien a Nina desde aquella primera excavación, puesto que, sin vacilar ni hacer ninguna pregunta, me puse manos a la obra con la tarea. A diferencia de las otras chicas, no me quejé ni una sola vez de la situación, ni siquiera después de echar a perder casi toda mi ropa con rasguños y manchas, y ella se acordaba. Por este motivo, años después, me reclutó para una actividad especial, que describió como «extracurricular», y me hizo prometer que no desvelaría el secreto a las demás chicas (creo que se lo conté a Kalena de inmediato; lo siento, Nina). Como es obvio, yo, la potencial niña prodigio, me lancé de cabeza a la oportunidad de obtener méritos adicionales. En aquel entonces era muy pelota.
Resultó que las responsabilidades de Nina iban más allá del elemento del barro y la mugre. Durante años, había estado a cargo de solucionar un problema concreto que provenía de Tor Lara. En la cima de la torre se hallaba un célebre portal con fama de inestable, que nadie usaba nunca, porque hacerlo siempre desembocaba —eso contaban los relatos— en una muerte segura. De hecho, el acceso a la torre estaba restringido para todas las alumnas. Al parecer, el portal emitía un fuerte campo mágico que interfería con la magia cercana, e incluso lanzar el más sencillo de los hechizos cerca de él generaría una distorsión errática y peligrosa. Por ello, Nina había estado imbuyendo poco a poco los cimientos de Tor Lara y el cercano palacio de Garstang de un aura única que, una vez implementada por completo, suprimiría toda la magia de sus alrededores. Al fin y al cabo, un hechizo no se puede distorsionar si no se puede lanzar. Ciertamente, era toda una proeza de ingeniería mágica, sobre todo para aquellos tiempos.
Mi tarea consistía en realizar investigaciones generales, proporcionar ayuda a la hora de imbuir la tierra y reunir todos los objetos que la maestra requería. Podéis usar la palabra «criada», no me importa. Aunque el trabajo en sí no era en absoluto apasionante, el secretismo y la importancia de la empresa me emocionaban y me hacían sentir en cierto modo especial. Además, ansiaba reconocimiento y esta era una forma segura de ganarme el favor de Nina.
Fue durante una de las noches en el palacio de Garstang cuando me enteré de la argucia de Nina con las de primer año y las infructuosas excavaciones arqueológicas. Se rio a carcajadas y expresó cuánto la divertía y entristecía en igual medida saber que las alumnas, por mucho que se esforzaran, nunca encontrarían nada relevante durante aquellas falsas excavaciones. Cuando le pregunté por ellas, me reveló la verdadera naturaleza de las lecciones, y su respuesta no se me ha olvidado nunca.
«Con el tiempo y la paciencia necesarios, cualquiera puede mover una montaña, palada a palada».
Era una verdad conocida por todo aquel que deseara dominar el elemento de la tierra, y una actitud que Nina quería inculcar a sus alumnas desde el principio. Resultó que el objetivo de aquellas excursiones no era descubrir un gran tesoro ni desvelar un secreto oculto; al contrario, tales hallazgos habrían ido en detrimento de la lección que quería enseñar. En su lugar, Nina quería que las estudiantes asimilaran los conceptos de paciencia, trabajo duro y determinación, aunque sus esfuerzos no dieran apenas frutos.
«Una maga puede pasar cien años perfeccionando su elemento escogido, y aun así estar a cien años más de dominarlo. Si una se acostumbra a la gratificación instantánea, la grandeza, me temo, la eludirá para siempre».
A veces recuerdo estas palabras y reflexiono sobre cómo respondería a ellas hoy en día, tantos años después.
«Tal vez, querida Nina, haya más cosas en la vida que la grandeza...».
Seguro que se mofaría al oírlo. O se partiría de risa.
Capítulo 5
Mi acontecimiento de canalización fue el uso de la telequinesis (cuando le lancé las heces de caballo al venerable Stammelford), de modo que siempre se presupuso que sería más competente en aire y que lo dominaría. A decir verdad, yo también esperaba hacerlo (¡como parte de mi dominio total de todos los elementos, naturalmente!).
Por lo tanto, estaba muy emocionada por aprender el elemento bajo la supervisión de la distinguida hechicera Agnes, o Agnes de Glanville, maestra del aire, si nos ponemos formales, lo cual ella era siempre. Aparte de a mi tía, a Agnes también la conocía bastante bien. Hasta donde me alcanza la memoria, solía visitar a Aurora —y por extensión a mí—, y por ende fue una presencia frecuente durante mi infancia.
Podría decirse que mi formación oficial empezó muchos años antes de poner pie en Aretuza y, considerando todas las lecciones «espontáneas» y anécdotas instructivas que recibí de parte de Agnes y Aurora, habría argumentos sólidos para apoyar esta tesis.
No hay duda de que tuve una infancia privilegiada. Fui una niña relativamente feliz y sana, y nunca me faltó de nada (salvo el anhelo de Aretuza). Pero, viéndolo con perspectiva, el mayor beneficio de mis privilegios provenía del acceso permanente que tuve a dos de las mujeres más prominentes en el mundo de la hechicería; pocos niños o niñas podrán haber presumido de tan ilustre parentesco. No pretendo hacer de menos a mi tía al decir esto, pero aunque Aurora era —y sigue siendo— respetada y, en cierto modo, famosa, Agnes era con diferencia la figura más eminente. Una leyenda viva.
En un pasado no muy lejano, todos los magos eran hombres —un dato que no sorprenderá a nadie— y, pese a que había mujeres que podían controlar el poder de los elementos, se las consideraba meras «sanadoras» o «herboristas» y poco más. Habéis de saber que ser un hechicero humano era un estatus protegido y solo un grupo selecto (de hombres) eran reconocidos de forma oficial por sus iguales (hombres) como tales.
Y entonces apareció Agnes.
Por lo visto, en su acontecimiento de canalización, a una temprana edad, invocó de forma involuntaria un violento torbellino que, según cuentan, no tardó en convertirse en una tormenta devastadora que redujo a escombros una pequeña aldea costera. Con toda seguridad, la historia se habrá exagerado (cuando menos), pero nunca he expresado esta opinión en voz alta. Sea como fuere, el rumor de la «niña milagrosa» se extendió con rapidez y llegó a oídos de Giambattista (uno de los artífices de la Unión Novigrada, junto con sus colegas Jan Bekker y Geoffrey Monck). Ansioso por localizar e identificar canalizadores de poder —o «fuentes», como se denominan ahora—, Giambattista buscó a la joven, pagó a su madre una generosa suma por la vida de la niña y la sometió a sus pruebas mágicas (que más tarde se implementarían como requisitos de acceso a Ban Ard).
A diferencia de los demás niños que pasaron por estas pruebas antes que ella, Agnes sorprendió tanto al mago con sus capacidades innatas —ella me ha asegurado, en numerosas ocasiones, que llegó a usar el término «asombrado»— que Monck, Bekker y Giambattista la tomaron bajo su protección y la instruyeron en los fundamentos de la magia.
Poco después, Monck reunió a algunos de los niños dotados, a quienes se refería como «los Elegidos», de los cuales Agnes era la única niña. Embarcó con ellos y remontó el Aevon y Pont ar Gwennelen —hoy conocido como el Pontar— hasta Loc Muinne, donde convenció a los hechiceros elfos de que enseñaran a los jóvenes las artes de las razas antiguas. Y así se cimentó la fama de Agnes, que se convirtió en la primera mujer —o niña— en obtener el estatus de hechicera (o «encantadora», como dice ella).
Y eso es todo lo que sé sobre el tema. Le he pedido muchas veces a Agnes que me cuente alguna historia de su época con los sabios de las Montañas Azules, pero, al oír mi petición, siempre se muestra distante y esquiva el asunto con un «quizás otro día». No sabría decir por qué es tan reticente a rememorar ese periodo de su vida, pero estoy segura de que la próxima vez que nos veamos, la convenceré para que me cuente alguna anécdota (tal vez un poco de alcohol le suelte la lengua...).
Como iba diciendo, con la influencia de una mujer de tal calado (¡y de mi tía también!) como orientación, podéis comprender por qué habían puesto sobre mis pequeños e inexpertos hombros unas expectativas tan elevadas. La posibilidad de que no destacara en el dominio de las artes mágicas era simplemente inaceptable y no había excusa posible. «Desperdiciar tu potencial es una afrenta para quienes no son tan afortunados», solía decirme Aurora. «Tienes el privilegio de poder elegir, de modo que toma la decisión correcta».
Por tanto, perseguí la grandeza sin descanso, porque era mi obligación.
O, como lo veo ahora, mi lastre.
Capítulo 6
A pesar de sus innumerables usos beneficiosos, es innegable que la magia es peligrosa, sobre todo en manos de una maga inexperta, y más aún si se trata de magia de fuego, el elemento más impredecible y caótico de todos. De hecho, la mayoría de las estudiantes harían bien en alejarse por completo de él si valoran su seguridad y la de quienes las rodean. Diablos, si una no está dispuesta a soportar muchísimo dolor, lo último que debe perseguir es el dominio del fuego. Esta certeza la aprendí enseguida durante nuestra primera lección con Klara Larissa de Winter, maestra del fuego y rectora de Aretuza.
Era una mujer fría (paradójico, lo sé) e indiferente, y pasaba el menor tiempo posible con las nuevas alumnas. A simple vista, se podría cometer el error de pensar que a Klara no le importaba su profesión, pero nada más lejos de la realidad. De Winter fue —para sorpresa de muchos— la fundadora de la academia y se preocupaba en gran medida por la imagen de la institución. Opinaba —y con razón— que tanto hombres como mujeres debían recibir el mismo apoyo, y si unos tenían una escuela (Ban Ard) dedicada a promover las habilidades de los aspirantes a magos, las otras también deberían disponer de una. De este modo, nació Aretuza.
Cuando por fin llegó el momento de conocerla, Klara fue franca en grado sumo, y su anterior distanciamiento se hizo patente a todas luces. Durante nuestra primera lección sobre el fuego, nos dijo que no tenía tiempo para las alumnas mediocres y que solo instruiría a la mejor y más brillante. «Una de vosotras...», declaró, apretando la mandíbula y torciendo el gesto mientras clavaba sus ojos gélidos en nosotras. «Aceptaré a una de vosotras. Y a ninguna más».
Como podéis imaginar, estaba decidida a ser yo (¡tenía que serlo!), aun cuando la maestra De Winter trató de despojarnos de toda ilusión que tuviéramos por el elemento:
«Os quemaréis. Muchas veces. Sufriréis dolor y adversidades. Y cada vez que invoquéis el poder del fuego, bailaréis con la muerte, pues el fuego ha arrebatado la vida a numerosos magos —aficionados y expertos por igual— y os arrebatará la vuestra también, si no prestáis la debida atención».
No se equivocaba. El fuego se puede canalizar con relativa facilidad, pero eso dista mucho del reto de dominarlo. Su errática naturaleza, combinada con la increíble cantidad de energía que detenta, suele provocar que los magos experimenten una abrumadora sobrecarga de poder. Y dicha sobrecarga es imposible de controlar. A lo largo de los años, muchos magos se han visto envueltos en llamas y se han quemado vivos por su incapacidad de detener el proceso. Algunos supervivientes han descrito el momento previo al caos y la destrucción absolutos como puro éxtasis, y entre ellos hay quien ha expresado —sin reparo alguno— su deseo de volver a sentir ese poder, aunque le costara la vida y pudiera dañar a quienes hubiera a su alrededor. Supongo que un gran poder conlleva la posibilidad de una gran corrupción...
Pero, desde luego, yo seguía ansiando dominar los cuatro elementos primordiales, por lo que la advertencia de Klara no me disuadió. Al menos, hasta que desveló el requisito previo para formar parte de su clase. Esa fue la primera vez que la vi sonreír. En realidad, era más bien un rictus de suficiencia. Extendió una mano, de forma precisa y muy lentamente, y la giró con la palma hacia arriba, para luego declarar con serenidad:
«Aquella que me coja de la mano, obtendrá el puesto».
Después, realizó un peculiar gesto con los dedos. Su mano empezó a brillar con un resplandor rojo y naranja; la piel se le llenó de ampollas, ardió y se quemó mientras caía derretida de su ardiente extremidad. Donde momentos antes había una piel pálida y delicada, ahora se veían cinco dedos fundidos, crepitantes y candentes.
El reto estaba claro.
«Si una quiere jugar con fuego, tiene que estar dispuesta a quemarse».
Nadie se movió. La mayoría ni siquiera respiró durante unos segundos. No creo que ninguna se imaginara algo así para la primera clase.
No reprocharía a las otras chicas que creyeran que se trataba de algún tipo de treta. Una broma para romper el hielo. Pero yo sabía que no se trataba de eso. Lo vi en los ojos de Klara: su semblante estaba totalmente serio y esa era la dedicación que exigía. Así pues, no me quedaba elección. Tenía que actuar. Por tanto, di un paso adelante con indecisión hacia la mano abrasadora y estiré el brazo, con una lentitud deliberada. En aquel momento, esperaba que ese gesto fuera suficiente, que la maestra De Winter solo necesitara una prueba de intención.
Pero se quedó inmóvil, con sus vidriosos ojos desprovistos de emoción fijos en mí. Esperando...
De modo que solo me quedaba una cosa por hacer...
Cerré los ojos, agarré con fuerza su mano y grité.
Capítulo 7
Los Cuatro Reinos presumen de dos destacadas escuelas de magia. La de Ban Ard para hechiceros, en Kaedwen, y la de Aretuza para hechiceras, en Temeria (quizá algún día no haya necesidad de segregar por sexos, pero así son las cosas por ahora). Como cualquiera que conozca lo más mínimo la naturaleza humana supondrá, existe una constante rivalidad entre las dos instituciones desde su misma fundación.
Los preceptores y las preceptoras de ambas escuelas se reúnen con cierta regularidad para debatir sobre asuntos importantes relacionados con la magia y sus usos, y cada vez están más interesados en el panorama político de los Reinos del Norte. Pero, fundamentalmente, se juntan para chismorrear y jactarse de los diversos éxitos de cada academia. He conocido a muchos de los chicos de Ban Ard, de modo que me ahorraré la falsa modestia y afirmaré sin tapujos que, académicamente hablando, las chicas superan a los chicos casi todos los años. Aunque la auténtica competición no se encuentra en los exámenes y evaluaciones, ¡claro que no! Los alumnos de ambas escuelas saben bien que el derecho a fanfarronear se lo ganan los vencedores anuales de la Lucha del Caos (así denominada de forma extraoficial por el alumnado).
Cada año, las dos escuelas se reúnen para una exhibición (o más bien una confrontación) de destreza académica y física, con la escuela ganadora del año anterior asumiendo el honor de ser la anfitriona. He perdido la cuenta de quién ha ganado más veces, pero una cosa tengo clara: está muy igualado. A cualquier chica de Aretuza, este hecho le proporciona una inmensa alegría, pues de todos es bien sabido cuán en serio se toman la competición los chicos. Tanto es así que priorizan el entrenamiento para la Lucha por encima de cualquier otra materia académica, lo que explica, con toda probabilidad, por qué a Aretuza le suele ir mejor en este aspecto.
Aparte del uso de la magia, no hay nada fuera de lo normal en el acontecimiento, pues estoy segura de que se organizan eventos similares por todo el mundo. ¿A quién no le gusta una buena competición? Así pues, durante tres días, las escuelas participan en varias actividades y tareas, desde la creación de pociones y la resolución de problemas hasta las carreras de obstáculos y los duelos (el último de los cuales es el evento más prestigioso y pone el broche final a los juegos). Se hace un recuento de los puntos, se otorga al vencedor el Trofeo del Talento y las Artes (también llamada «Copa de la Lucha»), y después las escuelas pasan la noche comiendo, bailando, retozando y celebrando (o consolándose). La verdad sea dicha, es uno de los momentos más emocionantes del año, y siempre había mucho alboroto durante las semanas previas al acontecimiento cuando era estudiante. Seguro que lo sigue habiendo.
A pesar de que la mayoría del alumnado participa en la Lucha de una forma u otra (fomentar el espíritu de equipo es una parte fundamental de la experiencia), el evento principal tiende a acaparar todos los focos. Y, como manda la tradición, es un enfrentamiento uno contra uno. Como es lógico, los alumnos más destacados son seleccionados para representar a la escuela como la Victoriosa de Aretuza y el Victorioso de Ban Ard, y ambos se enfrentan en un emocionante —aunque algo peligroso— duelo. El ganador de este encuentro final recibe una gran cantidad de puntos, por lo que el resultado de esta contienda suele —aunque no siempre— decidir el triunfo final. Esto, como podéis imaginar, supone una presión tremenda para los duelistas.
En mi tercer año en Aretuza, la maestra De Winter me eligió para representar a la escuela, para consternación de Yanna, que había participado como Victoriosa en las dos Luchas anteriores. Ya había sido testigo de la ira de Yanna en numerosas ocasiones, pero nunca la había visto tan furiosa como cuando se anunció que yo representaría a la escuela en la final del torneo. «¡¿Cómo puede ser ELLA el rostro de Aretuza?!», protestó. «¡Si ni siquiera se ha embellecido!».
Y tenía razón. No lo había hecho. Todavía tenía todas las imperfecciones que me hacían..., en fin, ser yo. Para desconcierto de mis compañeras de clase, nunca me había entusiasmado la idea de alterar mágicamente mi aspecto, por lo que había rehusado participar en el proceso de embellecimiento.
Yanna, sin embargo, aprovechó la primera oportunidad que tuvo. Yo nunca vi cómo era antes, pero, según se rumoreaba, antes del cambio tenía el cuerpo lleno de manchitas y unos torcidos dientes de conejo. Una no podía imaginárselo al mirarla, pues su pálida piel ahora era como porcelana, su sonrisa era perfecta y su larga melena cobriza siempre tenía la caída adecuada para resaltar su simétrico y hermoso rostro. El proceso, en resumen, había erradicado por completo cualquier imperfección apreciable. (Me pregunto qué aspecto tendría sin sus «mejoras»... Seguiría siendo guapa, supongo. Pero de un modo más natural).
Incluso Kalena, que solía apoyar sin ambages mis decisiones, me había acosado durante días, intentando convencerme de que «por lo menos lo probara». Pero me gustaba cómo era. Y disfrutaba mirándome al espejo y viéndome reflejada a mí misma, no a una desconocida untada de glamarye imitando mis movimientos. De modo que decidí no someterme al proceso (tampoco es que no pudiera alterar mi apariencia más adelante si cambiaba de opinión, así que no sé a qué venía tanto alboroto).
Aun así, de poco sirvieron todo el despotrique y las críticas de Yanna para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Yo había sido seleccionada, y Klara no era el tipo de mujer que se replantea sus decisiones y, desde luego, no iba a cambiarlas a petición de una aprendiza. Estaba decidido. Me iba a enfrentar al mejor estudiante de Ban Ard en el torneo anual de la Lucha del Caos.
Por aquel entonces, tenía tanta confianza en mis habilidades que, siendo sincera, nunca se me pasó por la cabeza la idea de perder, ni por un segundo.
Creo que a eso lo llaman soberbia.
Capítulo 8
Esa final en concreto de la Lucha del Caos fue, tal vez, el momento más embarazoso de toda mi estancia en Aretuza (pero no el más amargo, por desgracia). Me enfrenté a un chico bajito llamado Gereon, cuya personalidad se podría describir como empalagosa. No recuerdo verlo sin su sonrisita de suficiencia ni un solo momento.
Cómo no, de todos los chicos contra los que podía haber perdido, ¡tenía que ser contra él!
Klara en persona estuvo instruyéndome de forma exhaustiva las semanas precedentes a la Lucha, lo que añadía al temario habitual sesiones individuales diarias. Hasta la propia Yanna se ofreció voluntaria para ayudarme en mi preparación cuando Klara tenía otros asuntos que atender. «No quiero que la Victoriosa de Aretuza ponga en evidencia a la escuela que representa», me dijo en un tono que nunca había visto en ella: casi alentador y amistoso. Después de que su rabia se disipara —o disminuyera, al menos—, fue realmente útil y me dedicó gran parte de su tiempo libre. Pero de poco sirvieron todos los consejos y la ayuda extra para prepararme para la confrontación que me esperaba.
Gereon, para sorpresa de todos, al parecer, usó una magia nunca vista en los juegos anteriores. Resultó que era un creador de ilusiones nato y usaba trucos ópticos que me dejaron totalmente descolocada. A los pocos segundos de comenzar el duelo, me obsequió con varias copias de Gereon (al menos una docena), y no tenía ni la más remota idea de cuál era la auténtica. Me quedé allí de pie, delante de una multitud de espectadores de Aretuza y Ban Ard, absoluta y completamente desconcertada, mirando a un lado y al otro a los numerosos rostros, todos con la misma sonrisa presuntuosa. Y todos soltando la misma carcajada, que resonaba a mi alrededor, burlándose de mí cuando atacaba —y fallaba— una y otra vez, incapaz de diferenciar al verdadero Gereon.
No tardé en cansarme, en agotar mis energías, y quedé expuesta como una presa fácil para el chico. Con una rápida ráfaga de aire, el auténtico Gereon me lanzó contra una columna de piedra y me dejó sin aire en los pulmones, indefensa por completo. Y, bueno, ese fue el final. Gereon se coronó campeón, Ban Ard ganó la Lucha del Caos por un escaso margen y yo me sumí en la autocompasión, conmocionada, afligida y avergonzada de mí misma.
«Espera siempre lo inesperado». Esas fueron las únicas palabras que Gereon intercambió conmigo. Las pronunció mientras me ayudaba a levantarme después del duelo, con el labio fruncido por un lado y una ceja arqueada en una expresión de petulancia vanidosa. No hice mucho caso a sus palabras en aquel momento, ni lo he hecho nunca. Es decir, ¿cómo puede prepararse una para lo desconocido? ¡No tiene sentido! (Aunque tal vez no debería haber sido tan arrogante antes del duelo, quizá se refería a eso. Pero, teniendo en cuenta su comportamiento, habría sido de lo más paradójico).
No acudí al banquete posterior al torneo aquella noche. Estaba demasiado abatida, así que me recluí en mis aposentos, enfurruñada. La idea de estar en una sala llena de jactanciosos chicos de Ban Ard me provocaba ansiedad y náuseas, pero la idea de estar en una sala llena de compañeras a las que había fallado me hacía sentir despreciable. Tras la ceremonia de clausura, también había evitado a mi tía Aurora; me aterraba lo que pudiera decirme. Me imaginaba el tono que adoptaría: «No estoy molesta, querida Alissa, solo... decepcionada». Ese pensamiento me llenaba de pavor. (Lo cierto es que fue mucho más reconfortante cuando por fin hablamos; me di cuenta de que este tipo de situaciones suelen ser mucho peores en la mente que en la realidad).
A pesar de que Kalena —como más tarde descubrí— le había echado el ojo a uno de los estudiantes de Ban Ard, dejó a un lado su galanteo en cuanto se percató de que no había acudido a las celebraciones. En su lugar, averiguó dónde me estaba lamiendo las heridas y se pasó gran parte de la noche consolándome. Bueno, lo hizo al principio. Pero después, mis incesantes gimoteos la frustraron hasta tal punto que hizo algo totalmente inesperado: me echó un rapapolvo.
«¿Por qué no maduras, tontaina? ¿Tu tía nunca te ha dicho que no puedes ser la mejor en todo lo que hay en la vida? Diantres, la mayoría de las personas no llega a ser la mejor ni en una sola cosa. Admito que tienes mucho talento para tu edad. Eres inteligente y resuelta. Y tienes muchos conocimientos sobre la vida y la magia. Pero eres demasiado jactanciosa y, me atrevería a decir, presuntuosa. Igual te sorprende, pero el mundo no gira a tu alrededor. Por un momento, solo un momento, deja de intentar impresionar a los demás, de demostrar tu valía, y trata de ser... tú. Intenta disfrutar. Porque toda la grandeza y los logros del mundo no significan un pimiento si no eres feliz».
Esa fue la primera vez que Kalena dijo algo que me dejó de piedra. Y nunca jamás esperé oír tanta sabiduría saliendo de su boca. Pero... así ocurrió. De forma innegable.
Tras dejarme un instante para procesar su reprimenda, me convenció de que la acompañara al salón, donde las celebraciones aún estaban en su apogeo. Fue inusualmente persuasiva, así que la seguí sin dudar un momento. ¿Y sabéis qué? Nadie se burló de mí. Nadie me echó la culpa. Nadie estaba molesta (tan solo yo, al principio). Al final, acabé pasando una de las mejores noches de mi vida.
En aquel momento no podía imaginármelo, pero aquella charla con Kalena supuso un punto de inflexión para mí. Por primera vez en mi vida, reflexioné con sinceridad sobre quién era y, lo más importante, sobre quién quería llegar a ser, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Por primera vez, me cuestioné mi «destino».
Capítulo 9
Jan Bekker, el Maestro de los Elementos, se dejó ver por Aretuza en numerosas ocasiones durante mi estancia allí, sobre todo para asistir a las Luchas (y apoyar a los chicos de Ban Ard, por supuesto). Sin embargo, un año, tras una victoria aplastante de Aretuza, decidió prolongar su visita e impartir clases en la escuela durante un semestre. En su discurso de apertura del curso, afirmó que había advertido un tremendo potencial en algunas de las chicas y quería ayudarlas en su «búsqueda de la grandeza» ofreciendo una serie de clases magistrales ilustrativas. Aunque estoy plenamente convencida de que, en realidad, solo era un pretexto para evaluar a las maestras, tal vez con la esperanza de averiguar cómo habían logrado inculcar disciplina y educar a sus alumnas, lo cual contrastaba por completo con la insubordinación de los chicos de Ban Ard (y ya que esto sigue sucediendo, está claro que su labor de reconocimiento fracasó).
Para quienes no conozcan al maestro Bekker, baste con un extracto de su discurso inaugural para esbozar su ideología y enfoque generales sobre la enseñanza de la magia (las notas que tomé del discurso completo abarcan casi veinte páginas de pergamino):
«Si uno no expande los límites de lo que es posible, es porque le ha fallado al Capítulo del Talento y las Artes. Recordad que es nuestra obligación buscar la grandeza, alcanzarla, superarla y crear un nuevo estándar de excelencia para que nuestros sucesores lo sobrepasen. Como magos, menos que eso es simplemente inaceptable, y es nuestro deber hacer a nuestros colegas responsables de todas y cada una de sus deficiencias. Solo juntos, mediante la fuerza y la solidaridad, podemos alterar la forma de nuestra realidad en beneficio de todos...»
Como podéis ver, era un hombre muy intenso. Pero supongo que hay que serlo para lograr las hazañas que consiguió. Sea como fuere, acogí cada palabra con entusiasmo en aquel momento, pues su criterio reforzaba lo que mi tía ya me había enseñado. No obstante, desencadenó en mí lo que ahora denominaría un momento de tremenda debilidad y prioridades sesgadas. Con las sabias palabras del maestro Bekker aún resonando en mis oídos, me convencí de que tenía que hacer caso de todos sus consejos y decidí —como una necia— cumplir con mis «deberes» como maga y confrontar a mi mejor amiga Kalena respecto de sus «deficiencias». (Maldita sea, me siento avergonzada solo escribiendo estas palabras).
De modo que la hice tomar asiento y le dije que tenía que hacer mejor las cosas. Que tenía que prestar más atención, centrarse y esforzarse más para eliminar sus defectos (los cuales, de forma grosera, le señalé que eran muchos). Recuerdo la expresión de su rostro. No era de malestar, ni de enfado. Nada parecido, de hecho. Lo cierto es que se tomó mi bombardeo de estupideces condescendientes bastante bien. Su expresión parecía más de sorpresa que de otra cosa. Estaba sorprendida de que su mejor amiga pudiera adoptar una postura tan pretenciosa y hablarle de esa manera (ojalá nunca lo hubiera hecho).
En lugar de discutir o contraatacar —para lo cual estaba en su derecho—, tan solo trató de explicar su punto de vista al respecto:
«Quiero viajar por el mundo, conocer gente, ayudarla. No me importan los grandes logros, ni trascender los límites de la ciencia y el descubrimiento. Con gusto dejaré todas esas ambiciones para los ambiciosos, como tú, el maestro Bekker, Yanna y todas las demás. Tengo poder más que suficiente para hacer mucho bien. Para ayudar a la gente que lo necesita de verdad. Y lo haré. Ya lo he decidido. Pronto me iré a recorrer el mundo como dwimveandra y ayudaré a todo el que lo necesite que se cruce en mi camino. Y ¿sabes qué? Creo que no regresaré nunca...»
A veces, el destino tiene una forma terriblemente irónica y cruel de interpretar los deseos de las personas.
«Creo que no regresaré nunca...»
Esas palabras aún siguen atormentándome, resonando en mi mente siempre que estoy sola. Siempre que me tomo un momento para reflexionar sobre el pasado. Un recordatorio constante de que fue culpa mía —de mis actos y mi estupidez— que esas palabras se hicieran realidad de la peor forma posible.
Capítulo 10
«Nuestra fuerza se mide por la de nuestro eslabón más débil. Por lo tanto, debemos rodearnos de quienes tengan nuestra misma categoría —de quienes nos igualen en destreza y talento—, pues no se puede volar con la carga de un peso muerto».
Otro de los aforismos de Bekker, en toda su gloria pseudosabia y retorcida. Y justo esa resultó ser la perla de sabiduría que llevó mi amistad con Kalena a un momento irreversible de arrepentimiento y total desesperación.
«Lo siento, Kalena, pero ya no podemos ser amigas», le dije con severidad. Impasible.
Pero no lo decía en serio. De veras. Solo se lo dije para... motivarla (chantaje emocional, sí, ahora me doy cuenta). Se había tomado con calma mis reprimendas, así que no me esperaba una reacción tan cruda a mi absurda estratagema. Pero esas palabras... Esas palabras le hicieron mucho daño.
«¿Quieres irte de Aretuza? ¡Pues vete! ¿A qué estás esperando? ¡De todas formas, no te queremos aquí!»
Una vez más, no lo decía en serio. Solo estaba exasperada, agitada, agresiva y muy segura de lo que decía (como la mayoría en mitad de una discusión, supongo). Intercambiamos más palabras subidas de tono, pero no voy a seguir ahondando en nuestro altercado. Demonios, creo que he olvidado lo peor de aquello, aunque igual sea para bien, porque peor sería guardar en la memoria un recuerdo tan escabroso. Lo que no podré olvidar, sin embargo, es cómo terminaron las cosas.
Kalena, incapaz de descifrar mi frialdad, acabó por romper a llorar y salir corriendo. Por motivos que estoy segura nunca conoceré, huyó a Tor Lara (tal vez porque sabía que era una zona prohibida y, por tanto, nadie iría allí a molestarla).
Entonces, cometí un último error...
No quería dejar estar las cosas, y la seguí. Le hice frente. La arrinconé, supongo. Pero ella no quería hablar. Quería que la dejara en paz. Y solo tenía una forma de alejarse de mí: subir. Subir a la cámara superior de la torre, donde se encontraba el infame portal. Aun así, la perseguí. Aun así, no la dejé en paz. Aun así, la empujé hacia su única vía para escapar de mí...
Antes de que pudiera detenerla, había activado el portal y, sin pensárselo dos veces, había dado un paso hacia la turbulenta y distorsionada luz, hacia el vasto y cósmico caos más allá.
En un destello cegador, se había ido. Para siempre.
Nadie sabía qué destino la aguardaba al otro lado de aquel condenado portal. La mayoría de las chicas pensaban que estaría muerta, dividida en millones de fragmentos dispersados por todos los planos. Otras suponían que habría sido escupida en una tierra distante e inhóspita, lejos de nuestro hogar y sin apenas esperanzas de sobrevivir. Pero, desde luego, nadie lo sabía a ciencia cierta. No pudimos determinar lo que sucedió y no había forma alguna de seguirla (aunque De Winter hubiera autorizado una empresa tan arriesgada, lo cual, obviamente, no hizo), puesto que el inestable portal era imposible de predecir. Lo único en lo que estábamos todas de acuerdo era en que Kalena se había ido y, a medida que los días se convirtieron en semanas, luego en meses y después en años, la triste realidad quedó dolorosamente clara para todas: no volvería nunca jamás.
Sin embargo, entre toda la tristeza que provocó ese acontecimiento, se atisbó un rayo de esperanza.
Unos años después de que Kalena atravesara el retorcido portal, un pequeño grupo de veteranas de Aretuza, entre las que me encontraba, viajamos a una aldea en Ellander para ofrecer ayuda (junto con algunas sacerdotisas del Templo de Melitele). Los lugareños estaban afectados por una enfermedad mortal, y a quienes no podíamos curar (la magia tiene sus limitaciones), teníamos que reconfortarlos todo lo posible en sus últimos momentos.
Uno de los moribundos a los que atendí me dijo que una hechicera itinerante (conocidas como «dwimveandras») había pasado por allí el año anterior y se había quedado unos cuantos días para ayudar a los habitantes con sus labores (plantar cultivos, esquilar ovejas y cosas así). La describió como una de las personas más amables que había tenido el placer de conocer y, a pesar de que no recordaba su nombre, estaba convencido de que empezaba por «K» («Kayden, Kayla, Keena o algo parecido», dijo).
Y eso fue todo.
Más que suficiente para darme esperanzas.
Como es lógico, sé que las probabilidades de que fuera Kalena eran bastante escasas. Pero escasas es mejor que ninguna. Así que encuentro algo de consuelo en la posibilidad de que mi amiga esté por ahí en algún sitio, persiguiendo su sueño. Ayudando a la gente allá donde vaya. Cambiando el mundo no mediante grandes logros, sino a través de humildes gestos de generosidad y amabilidad, de uno en uno; en esencia, siendo Kalena.
Si esto es cierto, y deseo con todas mis fuerzas que así sea, tal vez, solo tal vez, nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día, y por fin pueda enmendar las cosas entre nosotras.
Me encantaría que eso sucediera.
Capítulo 11
Mi última semana en Aretuza llegó mucho antes de lo esperado. Sobre todo, porque abandoné la escuela. (Una decisión de la que, a día de hoy, no me arrepiento).
En retrospectiva, llevaba bastante tiempo fraguándose.
Al principio estaba cegada por la visión predeterminada de lo que debería ser el éxito. Mi tía me había dicho quién llegaría a ser, y yo había intentado, con todo mi ánimo y mis fuerzas, convertirme en esa persona. Durante años, había sido mi única identidad, y existía cierto nivel de comodidad en esa constancia.
Ya era una joven adulta cuando empecé a cuestionarme lo que quería en realidad de la vida. ¿Qué me proporcionaba alegría, una sensación de realización? ¿Cuál quería que fuera mi legado? La noche de las celebraciones de la Lucha del Caos, Kalena había sembrado la semilla de la duda sobre mis aspiraciones y, más tarde, con sus palabras de despedida, me había infundido el deseo de replantearme y, en última instancia, reorientar mis objetivos. Al reflexionar sobre su visión de convertirse en una dwimveandra, poco a poco empecé a entusiasmarme con la idea y a entender el atractivo de perseguir dicho propósito. Era una vida que ofrecía libertad, aventuras y una oportunidad de hacer el bien cada día. Al pensar en ello me inundaba una calidez desconocida —de la cual disfrutaba— e imaginarme viviendo esa vida era una visión cada vez más tentadora.
A falta de mejor término, estaba presta, preparada para un momento culminante de claridad. Sin embargo, no fue hasta mi último año cuando llegó ese momento y abracé por fin el tan esperado cambio de rumbo. Y resultó que el último empujón que necesitaba tuvo el origen más insospechado.
Como alumna de último año de alto nivel en la jerarquía estudiantil (o algo parecido...), me habían asignado una de las nuevas escolares, para que fuera su mentora a lo largo del período de introducción de su primer año (era obligatorio, y una manera de preparar a las inminentes graduadas para la posibilidad de convertirse algún día en maestras de Aretuza). Me encargaron guiar a una chica escuálida con ojos de cordero degollado llamada Alondra. Al conocerla, enseguida me di cuenta de cuánto habían mermado mis antiguas pasiones durante mi tiempo en la escuela. Por su parte, ella rebosaba entusiasmo por el Capítulo del Talento y las Artes, y estaba obsesionada con las doctrinas que nuestra institución mágica enfatizaba. Además de eso, era la chica más formal que había conocido jamás, tanto dentro como fuera de Aretuza. Como ejemplo, una vez, durante una de nuestras numerosas sesiones de estudio, dijo pensativa: «Si la magia es caos, entonces es de sentido común que todos aquellos que la controlen sean disciplinados, para evitar la anarquía». (Creo que fue en ese momento cuando supe que se convertiría en maestra de Aretuza, tal vez incluso rectora —y no me equivocaba—).
Supongo que podría decirse que esta modesta muchacha supuso el golpe de gracia para los remanentes de mi antiguo yo. La puntilla que seccionaba las deshilachadas ataduras a las que me aferraba con desesperación. Y así, cuando cayó el velo y mis verdaderos deseos quedaron claros, supe con exactitud lo que tenía que hacer a continuación.
Por asombroso que parezca, la tía Aurora se tomó bastante bien (relativamente) la noticia de mi partida inmediata.
«Si una apuesta en una carrera de caballos, querida, es lógico que se desgañite para dar todos los ánimos que pueda a su montura escogida. Pero ¿de qué sirve gritar y alentar a una yegua que ya no desea competir? ¿Eh? Sería una terrible pérdida de energía, en mi opinión».
No sé si entendí del todo su analogía, sobre todo la parte de apostar (¿por mí?), pero no quise incidir en el asunto, pues estaba contenta con su tono de insatisfacción —fue mucho mejor que la vehemente respuesta que esperaba—. Mi compromiso con el estudio ya se estaba tambaleando por aquel entonces, así que imagino que mi tía sabía que algo no iba bien y se preparó para mi inminente revelación.
Aun así, sigo asombrada de lo rápido que cambiaron las cosas durante aquel último año. En lo que pareció un giro radical de la noche a la mañana, pasé de protegida prometedora a paria marginada (omitiré la parte en que De Winter me sugirió de manera «sutil» que ya no era bienvenida en los salones de su academia, pero cuanto menos hable de este tema, mejor, creo yo...).
De modo que, con las pocas pertenencias que tenía y tras haberme despedido de todas, me marché de la Aretuza que en su día adoré y me lancé sola al mundo para recorrerlo como una dwimveandra.
Y dio la casualidad... de que no regresé jamás.
Capítulo 12
Últimamente los días han sido más cortos y fríos, y entonces yo una vez más me encuentro pasando más tiempo dentro, disfrutando del confort del calor (cuando tengo el lujo de estar en un alojamiento así, claro). Esto también quiere decir que una vez más tengo más tiempo de sentarme y ponerme al día con mis anotaciones.
He descuidado un poco mis deberes del diario el año pasado. Tras concluir mis memorias, me encuentro una vez más pecando de inconsistencia, convenciéndome de que sin duda recordaré los eventos importantes de mis viajes y los podré relatar más tarde (del dicho al hecho hay un trecho). Tía Aurora, sin ir más lejos, estaría de lo más disconforme con este enfoque abúlico. Siempre destacó la importancia de la constancia, incluso cuando uno no tenía ganas de hacer algo (de hecho, precisamente cuando uno no tenía ganas). Recuerdo que decía que "no podemos apoyarnos en la motivación solamente para superar tiempos duros. Necesitamos un compromiso inquebrantable. Solo el compromiso garantiza la constancia." Es de una lógica intachable.
En cualquier caso, ahora mismo, el deber no guía mi mano, sino la motivación (puedo visualizar la mirada taciturna de Aurora desde el otro lado del continente). Estoy inspirada para escribir porque creo que la situación en la que me encuentro sencillamente exige documentación. Parece ser un asunto importante. Bueno, es curioso como poco, y, me atrevería a decir, perverso en el peor de los casos (y de verdad espero lo peor).
Parece que la actitud general hacia los magos ha cambiado, y no para mejor. Hace un par de meses, me botó de un pueblo un edil hostil y bastante grosero. "No queremos ralea malvada como la tuya, ¡lárgate! ¡Lárgate!", me gritó antes de lanzar un pegote de flemas en mi dirección. Era la primera vez desde que partí de Aretuza que había topado con tanta animosidad y, desgraciadamente, no fue la última Muchas otras comunidades rurales me rehuían; incluso ciudades que ya había visitado, donde había construido relaciones y formado amistades, me negaban abiertamente su hospitalidad habitual.
Algo, evidentemente, no andaba bien.
Hace unos días, no obstante, tuve la buena fortuna de encontrarme a otro viajero en el camino. Era una barda joven y, curiosamente, parecía estar afligida por alguna especie de extraño maleficio (o era algún tipo de chiste y tan solo me estaba tomando el pelo). Aseguraba que no podía articular una sola palabra sin cantarla y darle rima, y tras escucharla vociferar verso tras verso, creí que su apuro era real (sin duda nadie seguiría con eso si no tuviera que hacerlo).
En cualquier caso, viajamos juntas un día (ella iba de camino a encontrarse con un amigo que según ella seguro podría quitarle la maldición coral), y durante nuestro tiempo juntas cantó acerca de eventos que había presenciado en una ciudad cercana la semana anterior:
"La ciudad rugía, sus emociones sin gozo, Un cervatillo hallaron, muerto sobre un pozo. Sus entrañas esparcidas, arrancados los ojos. Un ritual malvado, pensaban no pocos.
Suerte tuvimos: especialistas vinieron, ¡Encontraremos al culpable y no nos iremos hasta que pague!.
Y buscaron a fondo, arriba y abajo.
Hasta que encontraron la fuente del sangriento trabajo.
Una bruja descubrieron, de intenciones malvadas, sin poder huir, ella depuso las armas, entonces hicieron una pira, para quemar su cuerpo con vida, hecho el trabajo, cobraron la paga, y se fueron más rápidos que una bala.
Quizá lo haya cambiado un poco (no soy poeta), pero la idea general es la misma.
En mi vida, sin duda he oído cuentos de hechiceros corrompidos por el poder (o simplemente indiferentes a la matanza de los demás), que participan en actos moralmente dudosos. Y sí, he oído cuentos de personas inocentes heridas durante tales actividades.
Pero esto era un poco diferente.
La trovadora me dijo que había oído muchas historias de brujas malvadas, y se atrevió incluso a describir la situación como una aparente oleada.
Por supuesto, yo no creo eso ni por asomo (y ella tampoco, por cierto).
Me temo que sucede algo muy malo en este escenario. Los magos no se vuelven malvados en masa. Caramba, ni siquiera hay suficientes hechiceros en los Reinos del Norte para propagar tantos relatos variopintos, sobre todo aquí en el campo.
Así pues, decidí investigar el asunto, pues sin duda merece ser investigado.
Por ahora, todavía no tengo mucho con que trabajar, y debido a las circunstancias, mucha gente está siendo, como te puedes imaginar, muy poco cooperativa. Pero sí tengo una pista. Un nombre que la barda mencionó, y un nombre que he oído en algunas de las tabernas en las que tuve la fortuna de alojarme.
Es un nombre que estoy segura que me llevará a la fuente de este fenómeno extraño; como poco, es algo tangible que puedo rastrear.
El nombre, me cuentan, es "Hale".